I
Sus cuerpos se movieron hacia el
reparo del gran alero, ahora permanecen ahí. Quizás una tormenta los demora.
Pasan horas y días. Uno de ellos se aleja en busca de leña. Todos están a la
expectativa. Dos mujeres limpian lana en un cuenco que se hace en una piedra.
Uno, quizás el mismo de siempre, se entretiene con hierbas: las mezcla, les
canta contándole historias recientes de cazas. Ya está el ungüento. Lo prueba
con la yema de su dedo índice, lo lleva a su boca que ahora calla. Reconoce el
color y su justa textura.
Ya están alrededor del fuego. Único y
centro de la escena. Lo miran de reojo a él que con su ungüento en un cuenco se
acerca a una de las paredes. Además de cantar ahora también baila, al ritmo de
los colores que va creando. Uno, el que se ocupa del fuego, se anima a decir
una palabra, pero al unisonó todos lo hacen callar: “shhh”. Él toma la pluma
que le han traído de la cima del cerro y hace estallar a su grupo sobre las
rocas.
II
Se encontraron en una de las tantas
previas con que en la Puna se espera el carnaval –casi con un mes de anticipación-.
Ninguno de los pudo saber, ni sabrá como terminaron a la par.
Ahora, ella manejaba su camioneta.
Una cerveza en su mano izquierda, algo de saliva con trocitos de coca en una de
sus comisuras y la bolsa con hojas entre el estéreo y la palanca de
cambio. Cantaba para si las cumbias
lamentosas de Alacia Delgado que sonaban a un volumen altísimo, que contrastaba
con la velocidad en que se movía el vehículo. Él con un flequillo engominado
que nunca caía mantenía sus ojos tremendamente abiertos fijos en el camino. Su asiento
levemente reclinado hacia parecer su sonrisa como petrificada. Tenía un singani
levantando temperatura entre sus piernas y el acullico de coca inflando su
cachete izquierdo hasta el límite del desgarro.
Parecía estar todo ya realizado entre
ellos, pero no era así: eran las cuatro de la tarde del día siguiente y aun
estaban despiertos y juntos.
Luis la llamaba “Doña”. Ella estallaba en un grito que apenas superaba el silencio “Que no me diga Doña”. Le sonreía mientras
pensaba en hacerle un arrumaco que nunca llegaba a la acción.
“Vayamos a cerro de las pinturas, Doña” se animo. Refunfuño sobre un sorbo de cerveza
mientras comenzaba a manejar hacia el lugar. Ningún de los dos conocía el sitio
ni necesitaron jamás saber de pueblos antiguos. Ni mil, ni cuatro, ni diez mil
años podían hacer mella sobre sus cuerpos que venían de enredarse sobre estas
arideces y sus historias que aun no terminaban.
La camioneta se detuvo al pie del
Cerro Colorado, aun les quedaba bajar hasta la laguna. Debajo del flequillo de
Luis habitaba una entusiasta sonrisa y el acullico continuaba creciendo en su
cachete ahora brillante.
“Bajemos
Doña”. Más borracha que enfurecida levanto el volumen, reclino del todo el
asiento y no tardo más de cuatro segundos en dormirse; sus comisuras fueron
llenándose de babas hasta caer pasando por sus mejillas en el respaldo.
Bajo con su sonrisa encima, a pesar
de cierto malestar por su soledad, por el sendero hasta el alero desde el que
se podía ver toda la laguna. Llego: no había agua. El sol y él estaban solos.
Quería estar con su borracha ganada la noche anterior.
Quedo de pie frente a una gran roca con varios petroglifos (nunca
pudo saber que así se llamaban). Nada del otro mundo, pensó. Solo marcas. La
laguna seca. No entendía porque la llamaban colorada, y estaba solo. Su chola
dormía cientos de metros arriba, aunque quizás ya no; quizás al despertar y
verse sola comenzó la vuelta. Pensó en ella, en la cercanía de su cuerpo
femenino borracho y flojo; tomo un pequeño palo quemado y con apuro escribió:
LUIS
Y
MAMERTA
De su sonrisa salió una nueva sonrisa
mientras se acomodaba nuevamente el flequillo. Busco su celular en los
bolsillos, quería llevarse al menos una foto para mostrarle a su chola, pero lo
había olvidado en la camioneta donde ella reposaba su borrachera sin tener
conciencia de sus letras.
III
Ya nos encontramos caminando en la
Laguna Colorada. El guía de repente se detenía y explicaba, de memoria, lo que sostenía
necesario. Los petroglifos se sucedían uno tras otro, como si una tormenta de
siglos en un movimiento que abarcaba todas las mutaciones de esta geografía nos
tuviese acorralados. Solo la frialdad de la fotografía parecía ser posible.
El cuerpo se me venía lento por el
aburrimiento de las piedras. Decidí acercarme a una compañera de tour. Aun
cuando la conquista sea imposible, improbable o hasta no deseado, los sentidos
e ingenio de los que nos encontramos en esas cercanías de seducción se revitalizan.
Nos aproximamos mutuamente sorprendiéndonos por la simultaneidad. Los cerros
estaban en su lugar a pesar de la imperceptible erosión que este viento ejercía
sobre ellos. No dejamos de comentar ese
proceso que jamás notamos.
“Ah,
mira, acá ya aparecen figuras antropomórficas”, dije o dijo, no recuerdo.
El viento castigaba uno de los laterales de la gran piedra al reparo de la que nos
hallábamos. Su pelo era movido. Pensé que había vértigo en su belleza y me creí
inteligente.
Compartimos unas cecas y mates en el
camino. Hablamos de las imágenes: de cóndores, llamas, zorros, de cruces y
letras que se colaban entre las figuras. Lamentamos algunos graffitis y
escrituras. Hablamos del estado. Me explico, mientras su rostro se ponía serio
y pálido, los símbolos antiguos y narro algún que otro mito. Su lenguaje era académico.
Nos entendimos.
Nos demoramos. Nombramos a Kusch,
hablamos de Maimara, de fotos, de trabajos de campo… Hablamos. Nos atrasamos.
El grupo se detuvo en un alero desde
el que se veía la pequeña laguna. Cantaban unos sapos. Todos eran indiferentes.
Ni ella ni yo hicimos comentario alguno sobre ese dialogo ancestral. Alguien
hablo de sacerdotes, de ceremonias, de energías. Prendimos un faso y nos
alejamos. Recostados sobre unas piedras, bajo un alero mediante el que el
viento silbaba melodías lejanas, mirábamos la laguna y una tormenta que venía
de las altas cumbres de la puna. No nos mirábamos. Los rococos cantaban.
Planeamos regresar a la noche, era
cercana la luna llena, a tomar San Pedro. Nos entusiasmamos. Una vez en el
pueblo, mientras caminábamos por las centenarias calles de tierra, decidimos
cambiar de lugar para tomar el cactus alucinógeno. La razón fue el temor de pisar
los petroglifos que desde hace muchísimos años estaban en ese lugar, de
profanar el sitio que han elegido los pueblos antiguos de la puna para
expresarse.
5 de febrero 2014, Yavi.

















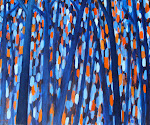

No hay comentarios:
Publicar un comentario